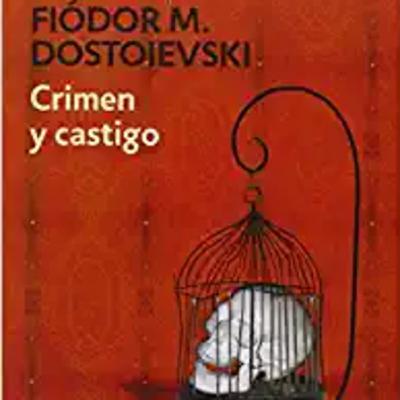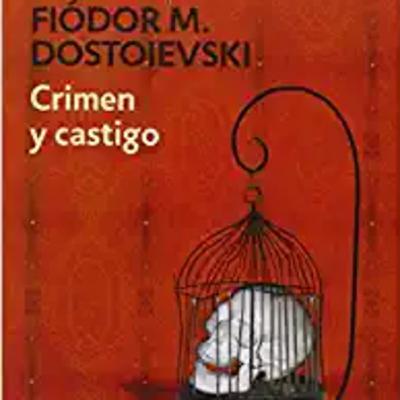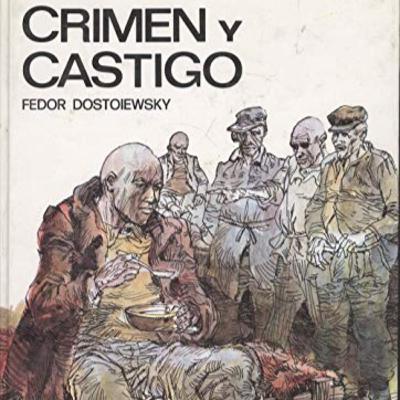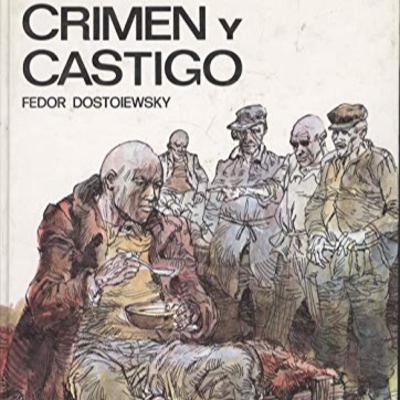Discover Podcast Red Inka + Audio Libros de dominio público
Podcast Red Inka + Audio Libros de dominio público

Podcast Red Inka + Audio Libros de dominio público
Author: Red Inka Podcast Audio Books
Subscribed: 12Played: 132Subscribe
Share
© Red Inka Podcast Audio Books
Description
Podcast Audio Libros*: No hay nada como perderse en una gran historia a través de audiolibros de podcast, mientras realiza sus tareas mundanas como ir al trabajo, tareas domésticas e incluso en un viaje por carretera a algún lugar. Aquí en http://www.redinka.com Ud. puede escuchar audiolibros de podcast que van desde los clásicos como Orgullo y prejuicio de Jane Austen, La odisea de Homero, historias de fantasía o ficción distópica como Anthem y mucho más.
*Libros de dominio público son todo los libros escritos y creados sin ningún tipo de licencia o escritos bajo licencias de dominio público.
*Libros de dominio público son todo los libros escritos y creados sin ningún tipo de licencia o escritos bajo licencias de dominio público.
685 Episodes
Reverse
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
EPILOGO SEGUNDA PARTE
Estaba enfermo desde hacía algún tiempo; pero lo que había quebrantado sus fuerzas no era ni el horror de la prisión, ni el trabajo, ni la mala alimentación, ni la vergüenza de tener la cabeza rapada e ir vestido de harapos. ¡Oh! ¿qué le importaban a él tales tribulaciones y miserias? Lejos de ello, estaba contento de tener que trabajar. La fatiga física le producía algunas horas de sueño agradable, y, ¿qué significaba para él el rancho, aquella mala sopa de coles en que solía encontrar hasta escarabajos? En otro tiempo, siendo estudiante, se hubiera dado algunas veces por muy contento de tener tal comida. Sus vestidos eran de abrigo y a propósito para aquel género de vida; en cuanto a la cadena, apenas si sentía el peso. Quedaba la humillación de tener la cabeza afeitada y llevar el uniforme del presidio; pero, ¿ante quién habría de ruborizarse? ¿Ante Sonia? La joven tenía miedo de él; ¿cómo había de ruborizarse ante ella?
Sin embargo, le daba vergüenza de la misma Sonia; por esta razón se mostraba brutal y despreciativo en sus relaciones con la joven. Pero no procedía esta vergüenza ni de su cabeza rapada, ni de su cadena. Su orgullo había sido cruelmente herido, y Raskolnikoff estaba enfermo de esta herida, ¡Oh, qué feliz habría sido si hubiera podido acusarse a sí mismo! Entonces lo hubiera soportado todo, hasta la vergüenza y el deshonor. Pero en vano se examinaba severamente; su conciencia endurecida no encontraba en su pasado ninguna falta que pudiera ocasionarle grandes remordimientos. Solamente se echaba en cara haber fracasado, cosa que podía ocurrir a todo el mundo. Lo que le humillaba, era verse él, Raskolnikoff, perdido tontamente, sin esperanza de rehabilitación, por una sentencia del ciego destino, y debía someterse, resignarse al absurdo de esa sentencia, si quería encontrar un poco de calma.
Una inquietud sin objeto y sin fin en el presente, un sacrificio continuo y estéril en el porvenir; esto es lo que le quedaba en la tierra. Vano consuelo para él decirse que, dentro de ocho años, no tendría más que treinta y dos, y que, en esta edad, podría aún recomenzar la vida. ¿Para qué vivir? ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? ¿Vivir para existir? En todo momento había estado pronto a dar su existencia por una idea, por una esperanza, por un capricho. Había hecho siempre poco caso de la existencia pura y sencilla; siempre había mirado más allá. Quizá la fuerza sólo de los deseos le había hecho creer en otro tiempo que era uno de esos hombres a quienes les está permitido más que a los otros.
Menos mal si el destino le hubiese enviado el arrepentimiento, el punzante arrepentimiento que rompe el corazón, que quita el sueño; el arrepentimiento cuyos tormentos son tales, que el hombre se ahoga o se ahorca para librarse de ellos. ¡Oh! Los hubiera acogido con felicidad. Sufrir y llorar es todavía vivir; pero no se arrepentía de su crimen.
Por lo menos hubiera podido echarse en cara su tontería, como se había reprochado en otro tiempo las acciones estúpidas y odiosas que le habían conducido a presidio. Pero ahora, que en el vagar de la prisión reflexionaba de nuevo sobre toda su conducta pasada, no la encontraba tan odiosa ni tan estúpida como le había parecido en otro tiempo.
«¿Es que—pensaba—mi idea era más tonta que las otras ideas y teorías que batallan en el mundo desde que el mundo existe? Basta considerar las cosas desde un punto de vista amplio, independiente, libre de los prejuicios del día, y, entonces ciertamente, mi idea no parecerá tan extraña. ¡Oh espíritus sedicentes, libres de prejuicios, filósofos de cinco kopeks! ¿por qué os detenéis a la mitad del camino?
»¿Y por qué les parece tan fea mi conducta?—se preguntaba—. ¿Por qué es un crimen? ¿Qué significa la palabra crimen? Mi conciencia está tranquila...
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
EPILOGO PRIMERA PARTE
Siberia. A la orilla de un río ancho y desierto se levanta una ciudad, uno de los centros administrativos de Rusia. En la ciudad hay una fortaleza; en la fortaleza una prisión. En la prisión está, desde hace nueve meses, Rodión Romanovitch Raskolnikoff, condenado a trabajos forzados (segunda categoría). Cerca de diez y ocho meses han pasado desde el día que cometió su crimen.
En la instrucción de su proceso no hubo apenas dificultades. El culpable renovó sus confesiones con tanta fuerza como claridad y precisión, sin confundir las circunstancias, sin suavizar el horror, sin falsear los hechos, sin olvidar el menor detalle. Hizo una relación completa del asesinato, esclareció el misterio del objeto encontrado en manos de la vieja (se recordará que era un trozo de madera junto con una placa de hierro), contó cómo había tomado las llaves del bolsillo de la víctima, describió estas llaves y describió también el asesinato de Isabel, que hasta entonces había sido un enigma. Contó cómo Koch había venido y llamado a la puerta, y cómo, después de él, había llegado un estudiante. Refirió minuciosamente la conversación habida entre los dos hombres; cómo, en seguida, el asesino se había lanzado a la escalera y había oído los gritos de Mikolai y de Milka, ocultándose en el cuarto vacío y dirigiéndose después a su casa. Finalmente, en cuanto a los objetos robados, manifestó que los había enterrado debajo de una piedra en un corral que daba a la perspectiva Ascensión. Se encontraron allí, en efecto. En una palabra, todo se esclareció. Lo que, entre otras cosas, asombraba a los jueces, fué la circunstancia de que el asesino, en vez de aprovecharse de los objetos robados a la víctima, fuese a ocultarlos bajo una piedra. Todavía comprendían menos que, no solamente no se acordase de los objetos robados por él, sino que hasta se engañase acerca de su número. Se encontraba, sobre todo, inverosímil que no hubiera abierto una sola vez la bolsa, y que ignorase el contenido de ella. (Encerraba ésta trescientos diez y siete rublos y tres monedas de veinte kopeks cada una; a consecuencia de haber sido enterrados largo tiempo, los billetes se habían deteriorado considerablemente.) Se procuró adivinar por qué únicamente sobre este punto mentía el acusado, cuando en todo lo demás había dicho espontáneamente la verdad. En fin, algunos, principalmente entre los psicólogos, admitieron como posible que, en efecto, no hubiera abierto la bolsa; y que, por consiguiente, se hubiera desembarazado de ella sin saber lo que contenía; pero sacaron asimismo la conclusión de que el crimen había sido necesariamente cometido bajo la influencia de una locura momentánea. El culpable—dijeron—ha cedido a la monomanía morbosa del asesinato y del robo, sin objeto ulterior, sin cálculo interesado. Era aquella ocasión excelente para sostener la teoría moderna de la alienación temporal, teoría con la que se busca actualmente tan a menudo explicar los actos de ciertos criminales. Además, numerosos testigos habían declarado que Raskolnikoff padecía hipocondría. Estos testigos eran; el doctor Zosimoff, los antiguos compañeros del acusado, su patrona, los criados, etc. Todo esto daba muchos fundamentos para pensar que Raskolnikoff no era un asesino vulgar, un malhechor ordinario, sino que había alguna otra cosa en aquel proceso. Con gran despecho de los partidarios de esta opinión, el culpable no se cuidó de defenderse. Interrogado acerca de los motivos que habían podido inducirle al asesinato y al robo, declaró con brutal franqueza que había sido impulsado por la miseria...
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEXTA PARTE
CAP VII
Comenzaba a caer la noche cuando llegaba a casa de Sonia. Durante la mañana y la tarde, la joven le había esperado con ansiedad. Por la mañana había recibido la visita de Dunia. Esta fué a primera hora, habiendo sabido la víspera por Svidrigailoff que Sofía Semenovna lo sabía todo. No recordaremos minuciosamente la conversación de las dos mujeres; limitémonos a decir que lloraron juntas y se hicieron muy amigas. De esta entrevista sacó Dunia, por lo menos, el consuelo de pensar que no estaría solo su hermano. Era Sonia la primera que había recibido su confesión; a ella se había dirigido cuando sintió la necesidad de confiarse a un ser humano, y ella le acompañaría adondequiera que se le enviase. Sin haber hecho preguntas acerca de tales propósitos, Advocia Romanovna estaba segura de ello. Consideraba a Sonia con una especie de veneración que dejaba a la pobre muchacha toda confusa, porque se creía indigna de levantar los ojos hasta Dunia. Después de su visita a casa de Raskolnikoff, la imagen de la encantadora joven, que la había saludado tan graciosamente aquel día, quedó grabada en su alma como una visión nueva, dulcísima, la más bella de su vida.
Al fin, Dunia se decidió a ir a esperar a su hermano en el domicilio de este último, pensando que Raskolnikoff no podría menos de pasar por allí. En cuanto Sonia se quedó sola, el pensamiento del suicidio probable de Raskolnikoff le quitó todo reposo. Este era también el temor de Dunia; pero al hablar las dos jóvenes se habían dado la una a la otra todo género de razones para tranquilizarse, y lo habían, en parte, conseguido.
Cuando se separaron, volvió la inquietud a apoderarse de cada una de ellas. Sonia se acordó de que Svidrigailoff le había dicho: «Raskolnikoff sólo tiene la elección entre dos alternativas: o ir a Siberia, o...» Además, conocía el orgullo del joven y su carencia de sentimientos religiosos. «¿Es posible que se resigne a vivir solamente por pusilanimidad, por temor a la muerte?»—pensaba con desesperación. No dudaba ya que el desgraciado hubiese puesto fin a sus días, cuando Raskolnikoff entró en su cuarto.
La joven dejó escapar un grito de alegría; pero, cuando hubo observado atentamente el rostro de Raskolnikoff, palideció de pronto.
—Vamos, sí—dijo riendo Raskolnikoff—. Vengo a buscar tus cruces, Sonia. Tú has sido quien me ha impulsado a ir a entregarme; ahora que voy a hacerlo, ¿de qué tienes miedo?
Sonia le miró con asombro. Aquel tono le parecía extraño. Todo su cuerpo se estremeció; pero al cabo de un minuto comprendió que aquella alegría era fingida. Conforme la estaba hablando, Raskolnikoff miraba a un rincón, y parecía tener miedo de fijar los ojos en ella.
—Ya lo ves, Sonia; he pensado que eso es lo mejor. Hay una circunstancia... pero esto sería largo de contar, y no tengo tiempo. ¿Sabes lo que me irrita? Me pone furioso pensar que en un instante me van a rodear todos esos brutos; que todos me asestarán sus miradas, me dirigirán estúpidas preguntas, a las cuales tendré que responder; me señalarán con el dedo...
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEXTA PARTE
CAP VI
Aquel mismo día, entre seis y siete de la tarde, Raskolnikoff se dirigió a casa de su madre y de su hermana. Las dos mujeres habitaban ahora en casa Bakalaieff, en el cuarto de que les había hablado Razumikin. Al subir la escalera, Raskolnikoff parecía vacilar aún. Sin embargo, por nada del mundo se hubiera vuelto atrás. Estaba resuelto a hacer aquella visita. «Todavía no saben nada—pensó—y están acostumbradas a ver en mí un ser original.»
Tenía el vestido manchado de lodo y desgarrado; de otra parte, la fatiga física, juntamente con la lucha que se libraba en él desde hacía veinticuatro horas, le había puesto la cara casi desconocida. El joven había pasado la noche en vela. Dios sabe dónde; pero, por lo menos, su partido estaba tomado.
Llamó a la puerta, y su madre salió a abrir. Dunia había salido, y la criada no estaba en aquel momento en la casa. Pulkeria Alexandrovna se quedó muda de sorpresa y de alegría; después, tomando a su hijo por la mano, le llevó a la sala.
—¡Ah! ¿Estás aquí?—dijo con voz temblorosa a causa de la emoción—. No te incomodes, Rodia, porque te recibo llorando. Es la felicidad la que me hace verter lágrimas. ¿Crees que estoy triste? No; estoy alegre, ya lo ves, me río, sólo que tengo la tonta costumbre de llorar. Desde la muerte de tu padre, lloro por cualquier cosa. ¡Ah, qué sucio estás!
—¡Me cayó ayer tanta lluvia encima!—comenzó a decir Raskolnikoff.
—Deja eso—interrumpió vivamente Pulkeria Alexandrovna—. ¿Piensas que iba a preguntarte con curiosidad de anciana? Puedes estar tranquilo; lo comprendo todo; pues ahora estoy algo iniciada en las costumbres de San Petersburgo y, verdaderamente, veo que aquí la gente tiene más inteligencia que en nuestras ciudades. Me he dicho, una vez para todas, que no debo mezclarme en tus negocios ni pedirte cuentas; mientras tienes tú quizás el espíritu preocupado sabe Dios en qué pensamientos, ¿habría de ir a distraerte con preguntas inoportunas?... ¡Ah, Dios mío!... ¿Ves, Rodia? Ahora estaba preparándome a leer, por tercera vez, el artículo que has publicado en una Revista. Demetrio Prokofitch me lo ha traído. Ha sido para mí una verdadera revelación; desde el primer momento lo he comprendido todo y he reconocido lo tonta que he sido. «He aquí lo que le preocupa, me he dicho; da vueltas en su cabeza a ideas nuevas y no gusta que se le aparte de sus reflexiones; todos los grandes talentos son así.» A pesar de la atención con que yo lo leo, hay en tu artículo, hijo mío, muchas cosas que no entiendo; pero, como soy ignorante, no me asombra el no comprenderlo todo.
—Enséñamelo, mamá.
Raskolnikoff tomó el número de la Revista, y echó una rápida ojeada sobre su artículo. Todo autor experimenta siempre un vivo placer al verse impreso por la primera vez, sobre todo cuando no tiene más que veintitrés años. Aunque presa de las más crueles angustias, nuestro héroe no pudo substraerse a esta impresión; pero sólo le duró un instante. Después de haber leído algunas líneas, frunció el entrecejo y sintió que le oprimía el corazón terrible sufrimiento. Esta lectura le trajo de repente a la memoria todas las agitaciones morales de los últimos meses; así es que arrojó con violenta repulsión el periódico sobre la mesa.
—Pero, por tonta que yo sea, Rodia—siguió la madre—, puedo, sin embargo, juzgar que de aquí a poco tiempo ocuparás uno de los primeros puestos, si no el primero, en el mundo de la ciencia. ¡Y se han atrevido a suponer que estabas loco!...
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEXTA PARTE
CAP V
Hasta las diez de la noche Arcadio Ivanovitch Svidrigailoff estuvo recorriendo tabernas y traktirs. Habiendo encontrado a Katia le pagó las consumaciones que quiso tomar, y lo mismo al organillero, a los mozos y a dos dependientes de comercio con los cuales tenía extraña simpatía. Había notado que estos dos jóvenes tenían la nariz ladeada, y que la de uno miraba a la derecha y la del otro a la izquierda. Finalmente se dejó llevar por ellos a un «jardín de recreo», donde pagó la entrada a todos. Este establecimiento, que ostentaba pomposamente el nombre de Waus-Hall, era un café cantante de ínfima clase. Los dependientes encontraron allí algunos «colegas» y empezaron a reñir con ellos; poco faltó para que vinieran a las manos. Svidrigailoff fué elegido como árbitro. Después de haber escuchado, durante un cuarto de hora, las recriminaciones confusas de los contendientes, creyó comprender que uno de ellos había robado una cosa, que había vendido a un judío, pero sin querer dar parte a sus camaradas del producto de aquella operación comercial. Por último, se averiguó que el objeto robado era una cucharilla de te perteneciente al Waus-Hall. La cuchara fué reconocida por los mozos del establecimiento, y la cosa hubiera acabado mal si Svidrigailoff no hubiera indemnizado a los que se quejaban. Se levantó y salió del jardín. Eran las diez. Durante toda la noche no había bebido ni una gota de vino. En el Waus-Hall se había limitado a pedir te, y eso porque allí estaba obligado a hacerse servir alguna cosa. La temperatura era sofocante, y negras nubes se amontonaban en el cielo. Próximamente a las diez estalló una violenta tempestad. Svidrigailoff llegó a su casa empapado hasta los huesos. Se encerró en su cuarto, abrió el cajón de su cómoda, sacó de él todo el dinero y desgarró dos o tres papeles. Después de haberse guardado el dinero pensó en mudarse de ropa; pero, como continuaba lloviendo, juzgó que no valía la pena; tomó el sombrero, salió sin cerrar la puerta de su habitación, y se dirigió al domicilio de Sonia.
La joven no estaba sola; tenía en derredor suyo los cuatro niños de Kapernumoff, a quienes servía el te. Sonia acogió respetuosamente al visitante, miró con sorpresa sus vestidos mojados, pero no dijo una palabra. A la vista de un extraño todos los chiquillos huyeron asustados.
Svidrigailoff se sentó cerca de la mesa e invitó a Sonia a que se sentase cerca de él. La joven se preparó tímidamente a escucharlo.
—Sofía Semenovna—empezó a decir—, quizá me vaya a América, y, como según todas las probabilidades, nos vemos por última vez, he venido a fin de arreglar algunos asuntos. ¿Ha ido usted esta tarde a casa de esa señora? Sé lo que le ha dicho usted; es inútil que me lo cuente (Sofía Semenovna hizo un movimiento de cabeza y se ruborizó). Esa gente tiene ciertos prejuicios. Por lo que hace a las hermanas de usted y a su hermano, su suerte está asegurada. El dinero que destinaba yo a cada uno de ellos, ha sido depositado por mí en manos seguras. Aquí tiene usted los recibos. Ahora, para usted, tome estos tres títulos del 5 por 100 que representan una suma de 3.000 rublos. Deseo que esto quede entre nosotros y que nadie sepa nada de ello. El dinero le es necesario, Sofía Semenovna, porque no puede usted continuar viviendo de este modo.
—Ha tenido usted tantas bondades con los huérfanos, con la difunta y conmigo—balbuceó Sonia—, que aunque apenas le haya dado a usted las gracias no crea usted que...
—Bueno, basta; basta...
—En cuanto a este dinero, Arcadio Ivanovitch, yo se lo agradezco mucho, pero no lo necesito ahora. No teniendo que pensar más que en mí, podré ir saliendo; no me considere usted ingrata porque rehuse su ofrecimiento. Puesto que es usted tan caritativo, este dinero...
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEXTA PARTE
CAP IV
Raskolnikoff se puso a seguirle.
—¿Qué significa esto?—preguntó, volviéndose, Svidrigailoff—. Creo haberle dicho a usted...
—Esto significa que estoy decidido a acompañarle.
—¿Qué?
Los dos se detuvieron, y durante un minuto se midieron con la vista.
—En la semiembriaguez de usted—replicó Raskolnikoff—me ha dicho lo bastante para convencerme de que, lejos de haber renunciado a sus odiosos proyectos contra mi hermana, le interesan más que nunca. Sé que esta mañana mi hermana ha recibido una carta. ¡No ha perdido usted el tiempo desde su llegada a San Petersburgo! Que en el curso de las idas y venidas de usted se haya encontrado una mujer, es cosa posible, pero esto nada significa, y deseo convencerme por mí mismo...
Probablemente Raskolnikoff no hubiera sabido decir de qué cosa quería convencerse.
—¿Por lo visto, usted quiere que yo llame a la policía?
—Llámela usted.
Se detuvieron de nuevo uno frente al otro. Al fin, el rostro de Svidrigailoff cambió de expresión. Viendo que su amenaza no intimidaba en lo más mínimo a Raskolnikoff, tomó de repente un tono más alegre y amistoso.
—¡Qué original es usted! A pesar de la curiosidad bien natural que ha despertado en mí, no he querido hablarle de su asunto. Quería dejarlo para ocasión más oportuna; pero, en verdad, es usted capaz de hacer perder la paciencia a un muerto... Bueno, venga usted conmigo; pero le advierto que sólo entro para tomar algún dinero; en seguida saldré, montaré en un coche y me iré a pasar el resto del día a las Islas... ¿Qué necesidad tiene usted de seguirme?
—Tengo que hacer en casa de usted; pero no es a su cuarto adonde voy, sino al de Sofía Semenovna; tengo que disculparme de no haber asistido a las exequias de su madrastra.
—Como usted quiera; pero Sofía Semenovna no está en casa. Ha ido a llevar a los tres niños a la casa de una señora anciana a quien yo conozco hace mucho tiempo y que se halla al frente de muchos asilos. He proporcionado un gran placer a esa señora remitiéndole el dinero para los chiquillos de Catalina Ivanovna, además de un donativo pecuniario para sus establecimientos; le he contado, por último, la historia de Sofía Semenovna, sin omitir ningún detalle. Mi relato ha producido un efecto indescriptible, y ahí tiene usted por qué ha sido invitada Sofía a dirigirse hoy mismo al hotel X***, en el cual la barinia en cuestión reside provisionalmente desde su regreso del campo.
—No importa, de todos modos entraré en su casa.
—Haga usted lo que le plazca, pero yo no he de acompañarle. ¿Para qué? Estoy seguro de que desconfía de mí, porque he tenido hasta este momento la discreción de evitarle preguntas escabrosas. ¿Adivina usted a lo que quiero aludir? Apostaría cualquier cosa a que mi discreción le ha parecido extraordinaria. ¡Sea usted delicado para que se le recompense de ese modo!...
—¿Le parece a usted delicado escuchar detrás de las puertas?
—¡Ja, ja, ja! Ya me sorprendía que no hubiese usted hecho esta observación—respondió riendo Svidrigailoff—. Si cree usted que no está permitido escuchar detrás de las puertas, pero sí asesinar a mujeres indefensas, puede acontecer que los magistrados no sean de ese parecer, y haría usted bien en marcharse cuanto antes a América. Parta usted en seguida, joven. Quizá sea todavía tiempo. Le hablo con toda sinceridad. Si necesita usted dinero para el viaje yo se lo daré...
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEXTA PARTE
CAP III
Tenía prisa de ver a Svidrigailoff. Ignoraba qué era lo que podía esperar de aquel hombre que ejercía sobre él un poder tan misterioso. Desde que Raskolnikoff se hubo convencido de ello, le devoraba la inquietud, y al presente no podía retrasar el momento de una explicación.
Conforme iba andando le preocupaba, sobre todo, esta sospecha: ¿habrá ido Svidrigailoff a casa de Porfirio?
Pero a lo que él se le alcanzaba, Svidrigailoff no debía haber ido. Raskolnikoff lo hubiera jurado. Repasando en su mente todas las circunstancias de las visitas de Porfirio, llegaba siempre a la misma conclusión negativa. Pero el que Svidrigailoff no hubiese ido aún, no quería decir que no lo haría más tarde.
Sin embargo, en este punto el joven se inclinaba también a creer que no iría. ¿Por qué? No habría podido aducir las razones en que se fundaba, y aunque hubiera podido explicárselo, no se habría preocupado demasiado. Todas estas cosas le atormentaban, y al propio tiempo le eran casi indiferentes. Cosa extraña, casi increíble: por crítica que fuese su situación actual, Raskolnikoff no tenía, a causa de ella, más que una débil inquietud. Lo que le ponía en cuidado era una cuestión mucho más importante, que no era aquélla. Experimentaba, además, un inmenso cansancio moral, aunque para razonar se hallaba en mucho mejor estado que los días precedentes.
Después de tantos combates librados, ¿sería menester aún nueva lucha para triunfar de aquellas miserables dificultades? ¿Convendría, por ejemplo, ir a poner sitio a Svidrigailoff, ante el temor de que fuese a casa del juez de instrucción?
¡Oh, cuánto le enervaba todo aquello!
Sin embargo, tenía prisa de ver a Arcadio Ivanovitch. ¿Esperaba de él algo nuevo, un consejo, un medio de salir de su situación? Los náufragos se agarran a una paja. ¿Era el destino o el instinto lo que empujaba a estos hombres uno hacia el otro? Quizá Raskolnikoff daba este paso sencillamente porque no sabía a qué santo encomendarse; tal vez tenía necesidad de alguien que no fuese Svidrigailoff, y tomaba a este último a falta de otro mejor. ¿Sonia? ¿Para qué había de ir a casa de Sonia? ¿Para hacerla llorar más? Por otra parte, Sonia le daba espanto. Esta joven era para él el decreto irrevocable, la sentencia sin apelación. En aquel momento no se sentía con fuerzas para afrontar la vista de la muchacha. No, era mejor hacer una tentativa acerca de Svidrigailoff. Se confesaba interiormente que desde hacía largo tiempo Arcadio Ivanovitch le era en cierto modo necesario.
No obstante, ¿qué podía haber de común entre ellos? Su criminalidad misma no era motivo para aproximarlos. Aquel hombre le desagradaba mucho, pues evidentemente era muy disipado y quizá muy malo. Acerca de él corrían siniestras leyendas. Cierto que protegía a los huérfanos de Catalina Ivanovna; pero, ¿sabía por qué obraba de este modo? Tratándose de semejante hombre, había de temer siempre algún tenebroso designio.
Desde muchos días antes no cesaba de inquietarle otro pensamiento, aunque el joven, por lo penoso que le era, se esforzase en desecharlo.
«Svidrigailoff anda siempre dando vueltas en derredor mío—se decía—; ha descubierto mi secreto, tuvo intenciones acerca de mi hermana... quizá las tiene todavía. ¿Tratará ahora que posee mi secreto de emplearlo como arma contra Dunia?»
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEXTA PARTE
CAP II
—¡Oh, estos cigarrillos—dijo por fin Porfirio—son mi muerte, y no puedo renunciar a ellos! Toso, tengo un principio de irritación en la garganta, y, además, soy asmático. No hace mucho que me hice visitar por Botkin, que emplea para examinar un enfermo por lo menos media hora; después de haberme reconocido atentamente, y auscultado, etc., me dijo, entre otras cosas: «No le prueba a usted el tabaco; tiene usted los pulmones dilatados.» Está bien; pero, ¿cómo dejar de fumar? ¿cómo substituir una costumbre? Yo no bebo. Ahí tiene usted la desgracia; ¡je, je, je! Todo es relativo, señor Raskolnikoff.
«He aquí otra vez un preámbulo que deja traslucir la astucia jurídica», murmuró aparte Raskolnikoff.
Se acordó de su reciente entrevista con el juez de instrucción, y aquel recuerdo aumentó la cólera de que su alma rebosaba.
—Estuve ayer aquí, ¿no lo sabía?—continuó Porfirio Petrovitch, paseando la mirada en derredor suyo;—estuve en este mismo cuarto. Halléme como hoy casualmente en la calle de usted, y se me ocurrió hacerle una visita. La puerta estaba abierta, entré, le esperé un momento, y fuí después, sin decir mi nombre a la criada. ¿No cierra usted nunca?
La fisonomía de Raskolnikoff se obscurecía cada vez más. Porfirio Petrovitch adivinó, sin duda, lo que Raskolnikoff estaba pensando.
—He venido a explicarme, querido Rodión Romanovitch. Debo a usted una explicación—prosiguió sonriendo y dando un golpecito en la rodilla del joven; pero casi al mismo instante tomó su cara una expresión seria, hasta triste, con gran asombro de Raskolnikoff, a quien el juez de instrucción se mostraba ahora bajo una fase inesperada—. La última vez que nos vimos pasó entre nosotros una extraña escena. Quizá he cometido con usted grandes errores, y lo siento. Recordará usted cómo nos separamos. Ambos teníamos los nervios muy excitados. Hemos faltado a las más elementales conveniencias, y, sin embargo, somos caballeros.
«¿A dónde va a parar?»—se preguntaba Raskolnikoff sin apartar los ojos de Porfirio con inquieta curiosidad.
—He pensado que haríamos mejor en adelante en obrar con sinceridad—repuso el juez de instrucción, bajando un poco los ojos, como si temiese turbar por esta vez con sus miradas a su víctima—; no es preciso que se renueven semejantes escenas. El otro día, sin la entrada de Mikolai no se adónde habrían llegado las cosas. Usted es muy irascible por temperamento, Rodión Romanovitch, y sobre esto me apoyé, porque un hombre muy acalorado deja muchas veces escapar sus secretos. ¡Si yo pudiese, me decía, arrancar una prueba cualquiera, aunque fuese la más insignificante, pero real, tangible, palpable, otra cosa distinta, en fin, que todas esas inducciones psicológicas! Tal es el cálculo que había yo hecho. Algunas veces este método da el resultado apetecido; pero esto no ocurre siempre, como he tenido ocasión de comprobar. Me hacía muchas ilusiones respecto del carácter de usted.
—¿Pero usted, por qué me dice todo eso?—balbuceó Raskolnikoff, sin acabar de darse cuenta de la cuestión que se planteaba—. «¿Me creerá acaso inocente?»—añadió para sí.
—¿Por qué digo esto? Considero como un deber sagrado explicar a usted mi conducta, porque le he sometido, y lo reconozco, a una cruel tortura, y no quiero, Rodión Romanovitch, que me considere como un monstruo. Voy, pues, para justificarme, a exponer los antecedentes de este asunto. Al principio circularon rumores acerca de cuyo origen y naturaleza creo superfluo hablar; inútil creo también decirle a usted en qué ocasión se ha mezclado en este asunto la persona de usted...
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEXTA PARTE
CAP I
La situación de Raskolnikoff era muy extraña; parecía que una especie de niebla le envolvía y aislaba del resto de los hombres. Cuando, andando el tiempo, se acordaba de este período de su vida, adivinaba que había debido de perder muchas veces la conciencia de sí mismo y que tal estado de ánimo hubo de prolongarse y durar, con ciertos intervalos lúcidos, hasta la catástrofe definitiva. Estaba positivamente convencido de que había incurrido en muchos desaciertos: por ejemplo, el de no haber advertido a menudo la sucesión cronológica de los acontecimientos. Por lo menos, cuando más adelante quiso coordinar sus recuerdos, fuéle forzoso recurrir a testimonios extraños para saber muchas particularidades acerca de sí mismo.
Confundía marcadamente los hechos, o consideraba tal incidente como consecuencia de otro que sólo existía en su imaginación. A veces sentíase dominado por un temor morboso que degeneraba en terror pánico; pero se acordaba también de que había tenido momentos, horas, y tal vez días, en los cuales, por el contrario estuvo sumido en una apatía triste sólo comparable con la indiferencia de ciertos moribundos.
En general, en este último tiempo, lejos de procurar darse cuenta exacta de su situación, hacía esfuerzos para no pensar en ella. Algunos hechos de la vida corriente que no admitían dilación, se imponían, a pesar suyo, a su mente; por lo contrario, se complacía en desdeñar cuestiones cuyo olvido, en una posición como la suya, por fuerza había de serle fatal.
Tenía, sobre todo, miedo a Svidrigailoff. Desde que este último le había repetido las palabras por él pronunciadas en casa de Sonia, los pensamientos de Raskolnikoff tomaron una dirección nueva. Pero aunque esta complicación imprevista le inquietaba mucho, el joven no se apresuraba a poner las cosas en claro. A veces, cuando vagaba por algún barrio lejano y solitario, o cuando se veía solo sentado a la mesa de un mal cafetín, sin saber por qué se encontraba allí, pensaba en Svidrigailoff y se prometía tener lo más pronto posible una explicación decisiva con aquel hombre que era para él una constante pesadilla.
Cierto día fué casualmente a pasear por las afueras y se le figuró que había dado cita a Svidrigailoff en aquel lugar. Otra vez, al despertarse antes de la aurora, se quedó estupefacto al verse tendido en tierra, en medio de un bosquecillo. Por lo demás, durante los dos o tres días que siguieron a la muerte de Catalina Ivanovna, Raskolnikoff encontró dos o tres veces a Svidrigailoff, primero en el cuarto de Sonia, y después en el vestíbulo, al lado de la escalera, del domicilio de la joven.
En ambas ocasiones los dos hombres se limitaron a cambiar algunas palabras muy breves, absteniéndose de tocar el punto capital, como si, por acuerdo tá[221]cito, se hubiesen entendido para dejar de lado momentáneamente aquella cuestión. El cadáver de Catalina Ivanovna estaba todavía insepulto. Svidrigailoff tomaba las disposiciones relativas a los funerales. Sonia estaba también ocupadísima. En el último encuentro, Svidrigailoff contó a Rodia que sus gestiones en favor de los hijos de Catalina Ivanovna habían sido coronadas por el éxito: gracias a la influencia de ciertos personajes amigos suyos, pudo, según decía, conseguir la admisión de los tres niños en muy buen asilo. Los mil quinientos rublos colocados a nombre de ellos no habían contribuído poco a este resultado, porque se admitían con muchas menos dificultades a los huérfanos que poseían un capitalito que a aquellos otros que carecían de recursos. Añadió algunas palabras a propósito de Sonia, prometió pasar uno de aquellos días por casa de Raskolnikoff, y dió a entender que existían ciertos asuntos de los que quería tratar reservadamente con él...
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro noveno
Sombra suprema, supremo amanecer
Cap VI : La hierba tapa y la lluvia borra.
Hay, en el cementerio de Le Père-Lachaise, en las inmediaciones de la fosa común, alejada del barrio elegante de esa ciudad de sepulcros, lejos de todas las tumbas fantasiosas que exhiben en presencia de la eternidad las repulsivas modas de la muerte, en una esquina desierta, pegada a una tapia vieja, debajo de un tejo alto por el que trepan las campanillas, entre la grama y el musgo, una piedra. Esta piedra no se libra más que las otras de la lepra del tiempo, del moho, del liquen ni de los excrementos de los pájaros. El agua la pone verde; y el aire, negra. No cae cerca de ningún camino, y a nadie le gusta ir por esa parte porque la hierba es alta y enseguida se le mojan a uno los pies. Cuando sale un rato el sol, vienen los lagartos. En torno hay un temblor de bromos. En primavera, cantan las currucas en el árbol.
Es una piedra desnuda. Nadie pensó al tallarla más que en lo que le fuera indispensable a la tumba, y no cuidó más que de hacerla lo sufrientemente larga y estrecha para cubrir a un hombre.
No se lee nombre alguno en ella.
Únicamente, hace ya muchos años de esto, una mano escribió a lápiz estos cuatro versos que, poco a poco, la lluvia y el polvo fueron dejando ilegibles y que probablemente hoy en día se han borrado ya:
Duerme. Y, aunque el destino le dio andadura extraña,
vivía. Y se murió cuando perdió a su ángel;
sin más, sencillamente, le sucedió ese trance,
como llega la noche cuando el día se marcha.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro noveno
Sombra suprema, supremo amanecer
Cap V : Postrera oscuridad tras la que viene la luz.
Al oír llamar a la puerta, Jean Valjean se volvió.
—Adelante —dijo débilmente.
Se abrió la puerta. Aparecieron Cosette y Marius.
Cosette se abalanzó dentro de la habitación.
Marius se quedó en el umbral, de pie, apoyado en el marco de la puerta.
—¡Cosette! —dijo Jean Valjean; y se irguió en la silla, con los brazos abiertos y temblorosos, desencajado, lívido, espantoso de ver, con una alegría inmensa en los ojos.
Cosette, ahogándose de emoción, se abrazó a Jean Valjean.
—¡Padre! —dijo.
Jean Valjean, trastornado, balbucía:
—¡Cosette! ¡Ella! ¡Usted! ¡Señora! ¡Eres tú! ¡Ah, Dios mío!
Y, preso de los brazos de Cosette, exclamó:
—¡Eres tú! ¡Estás aquí! ¿Así que me perdonas?
Marius, entornando los párpados para impedir que le corriesen las lágrimas, dio un paso y sin aflojar los labios, que apretaba convulsivamente para detener los sollozos, susurró:
—¡Padre mío!
—¡Y usted también me perdona! —dijo Jean Valjean.
Marius no pudo dar con palabra alguna, y Jean Valjean añadió:
—Gracias.
Cosette se quitó de un tirón el chal y tiró el sombrero encima de la cama.
—Me estorban —dijo.
Y, sentándosele al anciano en las rodillas, le apartó el pelo blanco con un ademán adorable y le dio un beso en la frente.
Jean Valjean se lo consentía, extraviado.
Cosette, que no entendía lo que había pasado sino de forma muy confusa, arreciaba en sus caricias, como si quisiera pagar la deuda de Marius.
Jean Valjean balbucía:
—¡Qué tonto es uno! Y yo que creía que no volvería a verla. Fíjese, señor Pontmercy, en el momento en que entró usted me estaba diciendo: Se acabó. Aquí está su vestidito, qué hombre tan mísero soy, ya no veré más a Cosette; eso decía en el preciso momento en que subían por las escaleras. ¡Qué estúpido! ¡Así de estúpido es uno! Pero es que no contamos con Dios. Dios dice: ¿Te crees que vamos a dejarte abandonado, so bobo? No. No. De eso nada. Vamos, hay ahí un pobre hombre que necesita un ángel. Y llega el ángel; ¡y uno vuelve a ver a su Cosette! ¡Ah, qué desdichado era!
Estuvo un momento sin poder hablar; luego, siguió diciendo:
—De verdad que necesitaba ver a Cosette un poquito de vez en cuando. Un corazón precisa un hueso que roer. Pero notaba perfectamente que estaba de más. Me hacía los cargos: No te necesitan, quédate en tu rincón, nadie tiene derecho a eternizarse. ¡Ah. Dios bendito, vuelvo a verla! ¿Sabes, Cosette, que tienes un marido muy guapo? ¡Ay, qué cuello bordado tan bonito llevas! ¡Cuánto me alegro! Me gusta ese dibujo. Te lo ha escogido tu marido, ¿verdad? Y además vas a necesitar casimires. Señor Pontmercy, déjeme que la llame de tú. Será por poco tiempo.
Y Cosette volvía a hablar:
—¡Qué malo ha sido dejándonos como nos dejó! ¿Dónde estuvo? ¿Por qué tardó tanto en volver? Antes los viajes que hacía no duraban más de tres o cuatro días. Le dije a Nicolette que viniera; y siempre le contestaban: Está fuera. ¿Cuánto hace que ha vuelto? ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Sabe que está muy cambiado? ¡Ay, qué padre tan malo! ¡Ha estado enfermo y no nos hemos enterado! ¡Mira, Marius, tócale la mano, mira qué fría la tiene!
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro noveno
Sombra suprema, supremo amanecer
Cap IV : La botella de tinta que sólo consiguió limpiar.
Ese mismo día, o mejor dicho, esa misma noche, al levantarse Marius de la mesa, y cuando acababa de retirarse a su despacho porque tenía que estudiar un expediente, le entregó Basque una carta, diciéndole: «La persona que ha escrito esta carta está en el recibidor».
Cosette se había cogido del brazo del abuelo y estaban dando una vuelta por el jardín.
Una carta puede, lo mismo que un hombre, tener mala facha. Papel basto, doblez torpe: hay misivas que, sólo con verlas, desagradan. La carta que había traído Basque era de ésas.
Marius la cogió. Olía a tabaco. No hay como los olores para despertar los recuerdos. Marius reconoció ese tabaco. Miró las señas: Al señor barón Pommerci. En su residencia. Por el tabaco reconoció la carta. Podría decirse que hay relámpagos de asombro. A Marius lo iluminó uno de esos relámpagos.
El olfato, ese misterioso recordatorio, acababa de resucitar para él todo un mundo. Era el mismo papel, la misma forma de doblarlo, el tono pálido de la tinta; era la letra conocida, y, sobre todo, era el mismo tabaco. Volvía a ver la buhardilla de los Jondrette.
Así, ¡qué curioso capricho del azar!, una de las dos pistas que había buscado tanto, aquella que tantos esfuerzos había realizado últimamente para encontrar y creía perdida para siempre, se le venía sola a las manos.
Rompió con avidez la oblea de la carta y leyó:
«Señor barón:
»Si el Ser Supremo me hubiese conzedido talento yo habría podido ser el barón Thénard, miembro del Instituto (academia de las ciencias), pero no lo soy. Sólo me apellido igual que él y me sentiré dichoso si ese recuerdo me sirve de recomendazión para hacerme acreedor de la escelencia de sus bondades. El favor que me conceda será rezíproco. Estoy en posesión de un secreto que tiene que ver con un individuo. Ese individuo tiene que ber con usted. Tengo el secreto a su disposición y deseo tener el honor de serle hútil. Le daré una forma senzilla para espulsar de su honorable familia a ese individuo que no se la mereze por ser la señora baronesa de alta cuna. El santuario de la virtud no puede por más tiempo codearse con el crimen sin abdicar.
»Espero en el recibidor las órdenes del señor barón.
»Respetuosamente».
La carta iba firmada «THÉNARD».
No era una firma falsa. Sólo estaba un tanto abreviada.
Por lo demás, el galimatías y la ortografía remataban la revelación. El certificado de origen estaba completo. No había duda posible.
Marius notó una honda emoción. Tras el arrebato de sorpresa, tuvo un arrebato de felicidad. Si ahora encontrase al otro hombre a quien andaba buscando, ese que le había salvado la vida, no tendría ya nada que desear.
Abrió un cajón del secreter, sacó unos cuantos billetes de banco, se los metió en el bolsillo, volvió a cerrar el secreter y tocó la campanilla. Basque entornó la puerta.
—Que pase.
Basque anunció:
—El señor Thénard.
Entró un hombre.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro noveno
Sombra suprema, supremo amanecer
Cap III : El que levantaba la carreta de Fauchelevent no puede con el peso de una pluma.
Un día, a última hora de la tarde, a Jean Valjean le costó incorporarse apoyándose en el codo; se cogió la mano y no se encontró el pulso; tenía el resuello corto y se le paraba a ratos; se dio cuenta de que estaba más débil que antes. Entonces, seguramente por la presión de alguna preocupación suprema, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y se vistió. Se puso su ropa vieja de obrero. Como ya no salía a la calle, había vuelto a vestirse así y lo prefería. Tuvo que pararse varias veces mientras se vestía; sólo con meterse las mangas de la chaqueta le chorreaba el sudor por la frente.
Desde que estaba solo, había puesto la cama en el recibidor, para vivir lo menos posible en aquel piso desierto.
Abrió la maleta y sacó el ajuar de Cosette.
Lo extendió encima de la cama.
Los candeleros del obispo estaban en su sitio, encima de la chimenea. Sacó de un cajón dos velas de cera y las puso en los candeleros. Luego, aunque aún era pleno día porque estaban en verano, las encendió. Así se ven a veces velas encendidas en pleno día en las habitaciones en que hay un muerto.
Todos los pasos que daba, para ir de un mueble a otro, lo dejaban extenuado y no le quedaba más remedio que sentarse. No era un cansancio ordinario que gasta la fuerza para renovarla; era lo que le quedaba de los movimientos posibles; era la vida consumida que se escapa gota a gota en esfuerzos extenuantes que nunca más volverán a hacerse.
Una de las sillas en que se desplomó estaba delante del espejo que tan fatídico le había sido a él y tan providencial le había sido a Marius, en el que había leído en el secante, al revés, la carta de Cosette. Se vio en ese espejo y no se reconoció. Tenía ochenta años; antes de la boda de Marius, apenas si le hubiesen echado cincuenta; aquel año había valido por treinta. Lo que tenía en la frente no eran ya arrugas de la edad, era la marca misteriosa de la muerte. Se notaba cómo había ahondado la uña inmisericorde. Le colgaban las mejillas; el cutis tenía ahora ese color que hace pensar que ya hay tierra por encima de la cara; ambas comisuras de los labios miraban para abajo, como en esas máscaras que los antiguos esculpían en las tumbas; miraba al vacío como con expresión de reproche; hubiérase dicho uno de esos grandes personajes trágicos que tienen queja de alguien.
Estaba en la siguiente situación: la última etapa del abatimiento, en que el dolor ya no fluye; está coagulado, por decirlo de alguna manera; hay en el alma algo así como un coágulo de desesperación.
Había caído la noche. Arrastró trabajosamente una mesa y el sillón viejo hasta la chimenea y puso encima de la mesa pluma, tintero y papel.
Tras hacerlo, tuvo un desvanecimiento. Cuando recobró el conocimiento, tenía sed. Como no podía levantar el jarro de agua, se lo inclinó trabajosamente hacia la boca y bebió un trago.
Luego, sin levantarse, porque no se tenía de pie, se volvió hacia la cama; miró el vestidito negro y todas aquellas cosas que tanto quería.
Contemplaciones así duran horas que parecen minutos. De repente, tuvo un escalofrío, notó que el frío le llegaba; se acodó en la mesa, que alumbraban los candeleros del obispo, y cogió la pluma.
Como la pluma y la tinta llevaban mucho sin usarse, la punta de la pluma estaba doblada, y la tinta, seca; tuvo que levantarse y poner unas cuantas gotas de agua en la tinta, cosa que no pudo hacer sin pararse y sentarse dos o tres veces; y tuvo que escribir con el dorso de la pluma. De vez en cuando, se enjugaba la frente.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro noveno
Sombra suprema, supremo amanecer
Cap II : Últimos latidos de la lámpara sin aceite.
Un día, Jean Valjean bajó las escaleras, dio tres pasos por la calle, se sentó en un mojón, en el mismo mojón en que se lo encontró, ensimismado, Gavroche la noche del 5 al 6 de junio; se quedó allí unos minutos y volvió a subir. Fue la última oscilación del péndulo. Al día siguiente no salió de casa. Y al otro no salió de la cama.
La portera, que le preparaba las parcas comidas, unas cuantas coles o unas patatas con algo de tocino, miró el plato de barro marrón y exclamó:
—Pero ¡si ayer no comió usted nada, hombre de Dios!
—Sí que comí —contestó Jean Valjean.
—El plato está lleno.
—Mire el jarro de agua. Está vacío.
—Eso demuestra que bebió; no demuestra que comiera.
—Bueno, ¿y si sólo tuve hambre de agua? —dijo Jean Valjean.
—Eso se llama sed; y, cuando no se come y sí se bebe, se llama fiebre.
—Comeré mañana.
—Sí, o por la Trinidad. ¿Y por qué no hoy? ¿Qué es eso de que ya comerá mañana? ¡Mira que dejarme el plato entero sin tocarlo siquiera! ¡Con lo ricas que estaban mis patatas violeta!
Jean Valjean le cogió la mano a la anciana.
—Le prometo que me las comeré —le dijo con su voz bondadosa.
—No me tiene usted nada contenta —contestó la portera.
Jean Valjean no veía a más ser humano que a aquella buena mujer. Existen en París calles por las que nadie pasa y casas a las que no va nadie. Él vivía en una de esas calles y en una de esas casas.
De vez en cuando salía; le había comprado a un calderero, por pocos céntimos, un crucifijo pequeño de cobre y lo había colgado de un clavo enfrente de la cama. Esa herramienta de suplicio siempre viene bien no perderla de vista.
Transcurrió una semana sin que Jean Valjean anduviera ni un paso por su cuarto. No se movía de la cama. La portera le decía a su marido:
—El buen hombre de arriba ya no se levanta ni come. No va a durar mucho que digamos. Yo creo que tiene algún disgusto. Nadie me quitará de la cabeza que la hija no se ha casado bien.
El marido contestó con el acento de la soberana autoridad marital:
—Si tiene dinero, que vea a un médico. Si no tiene dinero, que no lo vea. Si no ve a un médico, se morirá.
—¿Y si lo ve?
—Se morirá —dijo el portero.
La portera se puso a raspar con un cuchillo viejo algo de hierba que crecía en lo que ella llamaba su empedrado; y, mientras arrancaba la hierba, refunfuñaba:
—¡Qué lástima! ¡Un viejo tan curiosito! Es blanco como un pollo.
Vio pasar al final de la calle a un médico del barrio; se tomó atribuciones para pedirle que subiera.
—Es en el segundo —le dijo—. Puede entrar directamente. Como el hombre no se mueve ya de la cama, siempre está la llave puesta.
El médico vio a Jean Valjean y habló con él.
Cuando bajó, la portera le preguntó:
—¿Qué hay, doctor?
—Ese enfermo suyo está muy enfermo.
—¿Qué le pasa?
—De todo y nada. Es un hombre que, por las apariencias, ha perdido a un ser querido. De eso puedo uno morirse.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro noveno
Sombra suprema, supremo amanecer
Cap I : Compasión para los desdichados, pero indulgencia para los dichosos.
¡Qué tremendo es ser dichoso! ¡Cómo nos contentamos con ello! ¡Cómo nos parece que con eso basta! ¡Cómo, al estar en posesión de la meta falsa de la vida, la dicha, nos olvidamos de la meta auténtica, el deber!
Hemos de decirlo, no obstante, sería un error acusar a Marius.
Marius, ya lo hemos explicado, antes de la boda no le preguntó nada al señor Fauchelevent; y, posteriormente, le dio miedo hacerle preguntas a Jean Valjean. Se había arrepentido de la promesa a la que había dejado que lo comprometiesen. Se había repetido muchas veces que se había equivocado al tener esa condescendencia con la desesperación. Se había limitado a alejar poco a poco a Jean Valjean de su casa y a borrarlo cuanto pudo de la mente de Cosette. Hasta cierto punto, se había interpuesto siempre entre Cosette y Jean Valjean, con la seguridad de que así ella no lo vería y no se acordaría de él. Más que irlo borrando, lo eclipsaba.
Marius hacía lo que le parecía necesario y justo. Creía tener, para apartar a Jean Valjean sin dureza, pero con firmeza, razones serias que ya hemos visto, y otras más, que veremos más adelante. Había coincidido, por casualidad, en un juicio en el que había ejercido de abogado, con un antiguo empleado de la banca Laffitte y, sin buscarlas, se había encontrado con informaciones misteriosas en que, a decir verdad, no había podido ahondar, precisamente por respetar aquel secreto que había prometido no revelar y por consideración con la situación comprometida de Jean Valjean. Creía en esa misma temporada que le correspondía un deber muy serio, la devolución de los seiscientos mil francos a alguien a quien buscaba con la mayor discreción posible. En tanto, se abstenía de tocar ese dinero.
En cuanto a Cosette, nada sabía de ninguno de esos secretos; pero condenarla también sería obrar con dureza.
Existía entre Marius y ella un magnetismo omnipotente que la movía a hacer, instintiva y casi mecánicamente, lo que deseaba Marius. En lo referido al «señor Jean», notaba una voluntad de Marius; y se atenía a ella. Su marido no había tenido que decirle nada; Cosette acusaba la presión inconcreta, pero clara, de sus intenciones tácitas y obedecía ciegamente. En este caso, la obediencia consistía en no recordar lo que olvidase Marius. Y hacerlo no le costaba esfuerzo alguno. Sin saber por qué, y sin que podamos acusarla de ello, se le había convertido hasta tal punto el alma en el alma de su marido que lo que se cubría de sombra en el pensamiento de Marius en el de ella se volvía oscuro.
Pero no exageremos, no obstante; en lo tocante a Jean Valjean, aquel olvido y aquella desaparición no eran sino superficiales. Pecaba más bien de aturdida que de olvidadiza. En el fondo, quería mucho al hombre a quien había llamado padre tanto tiempo. Pero quería aún más a su marido. Y eso era lo que había falseado un tanto la balanza de ese corazón, inclinada sólo hacia un lado.
A veces Cosette mencionaba a Jean Valjean y se extrañaba. Entonces Marius la tranquilizaba.
—Me parece que está fuera. ¿No dijo que se iba de viaje?
«Es verdad —pensaba Cosette—. Solía desaparecer así, Pero no tanto tiempo.»
Dos o tres veces envió a Nicolette a la calle de L’Homme-Armé, para enterarse de si el señor Jean había vuelto de viaje. Jean Valjean mandó contestar que no.
Cosette no insistió, pues no tenía sino una necesidad en el mundo, y era Marius.
Hemos de decir también que, por su parte, Marius y Cosette habían estado fuera. Habían ido a Vernon. Marius había llevado a Cosette a la tumba de su padre.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro octavo
Va cayendo el crepúscu
Cap IV : La atracción y la extinción.
En los últimos meses de la primavera y los primeros del verano de 1833, los pocos transeúntes de Le Marais, los dependientes de las tiendas y los desocupados que estaban en el umbral de las puertas se fijaban en un anciano pulcramente vestido de negro que todos los días, más o menos a la misma hora, al caer la tarde, salía de la calle de L’Homme-Armé, por la parte de la calle Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, pasaba por delante de Les Blancs-Manteaux, llegaba hasta la calle de Culture-Sainte-Catherine y, al llegar a la calle de L’Écharpe, giraba a la izquierda y entraba en la calle de Saint-Louis.
Una vez allí, andaba despacio, con la cabeza estirada hacia delante, sin ver ni oír nada, clavando la vista inmutablemente en un punto, siempre el mismo, que parecía ser para él una estrella, pero no era sino la esquina de la calle de Les Filles-du-Calvaire. Cuanto más se acercaba a esa esquina, más se le iluminaban los ojos; le encendía las pupilas algo así como una alegría, como una aurora interior; tenía una expresión fascinada y enternecida; hacía con los labios movimientos enigmáticos, como si le hablase a alguien a quien no veía; sonreía más o menos y andaba lo más despacio que podía. Hubiérase dicho que estaba deseando llegar, pero temía el momento en que estuviese ya muy cerca. Cuando ya quedaban sólo unas cuantas casas entre él y aquella calle que parecía atraerlo, refrenaba el paso tanto que a ratos podía parecer que no andaba. La oscilación de la cabeza y la fijeza de la mirada recordaban la aguja que busca el polo. Por mucho que prolongase la llegada, no le quedaba más remedio que llegar; iba a dar a la calle de Les Filles-du-Calvaire; entonces se paraba, temblando, asomaba la cabeza, con una especie de timidez lúgubre, por la esquina de la última casa y miraba esa calle; y en aquella mirada trágica había algo que se parecía al deslumbramiento de lo imposible y a la reverberación de un paraíso clausurado. Luego, una lágrima, que se había ido formando en la comisura de los párpados, le corría por la mejilla, tras crecer lo suficiente para desprenderse, y se le detenía a veces en los labios. El anciano notaba el sabor amargo. Se quedaba así unos minutos, como si fuera de piedra; luego, volvía por el mismo camino y con el mismo paso; y, según se iba alejando, se le apagaban las pupilas.
Poco a poco, el anciano dejó de llegar hasta la esquina de la calle de Les Filles-du-Calvaire; se quedaba a medio camino, en la calle de Saint-Louis; a veces un poco más allá y a veces un poco más acá. Un día, se quedó en la esquina de la calle de Culture-Sainte-Catherine y miró de lejos la calle de Les Filles-du-Calvaire. Luego, negó despacio con la cabeza, como si no se consintiera algo, y regresó por donde había venido.
No tardó en no llegar siquiera a la calle de Saint-Louis. Iba hasta la calle Pavée, cabeceaba y se daba media vuelta; luego, no pasó de la calle de Les Trois-Pavillons; luego no fue más allá de Les Blancs-Manteaux. Hubiérase dicho un péndulo a quien nadie le da ya cuerda y cuyas oscilaciones se acortan a la espera de detenerse.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro octavo
Va cayendo el crepúscu
Cap III : Recuerdan el jardín de la calle de Plumet.
Fue la última vez. A partir de ese último fulgor, todo se apagó por completo. No más confianzas, no más saludos con un beso, nunca más esa palabra tan hondamente dulce: ¡padre! A petición propia y siendo él cómplice, se veía sucesivamente expulsado de todo cuanto era su dicha; y con esa desventura de que, tras haber perdido a Cosette entera en un día, había que tenido luego que perderla en partes.
La vista acaba por acostumbrarse a la luz de los sótanos. En pocas palabras, le bastaba con una aparición diaria de Cosette. La vida entera se le concentraba en esa hora. Se sentaba a su lado, la miraba en silencio o le hablaba de los años pasados, del convento, de su infancia, de sus amiguitas de entonces.
Una tarde —era uno de los primeros días de abril, ya tibio, fresco aún, el momento de la alegría mayor del sol; en los jardines entorno a las ventanas de Marius y Cosette había la emoción del despertar; el espino albar estaba a punto de florecer; las viejas paredes servían de escaparate a toda una joyería de alhelíes; las bocas de dragón rosa bostezaban en las rendijas de las piedras; había en la hierba un inicio delicioso de margaritas y de botones de oro; estaban empezando las mariposas blancas del año; el viento, ese menestral de la fiesta eterna, ensayaba en los árboles las primeras notas de esta gran sinfonía auroral que los poetas antiguos llamaban el retoñar—, le dijo Marius a Cosette: «Dijimos que volveríamos a nuestro jardín de la calle de Plumet para verlo otra vez. Vamos. No hay que ser ingratos». Y salieron volando como dos golondrinas hacia la primavera. Aquel jardín de la calle de Plumet les parecía el alba. Ya tenían a la espalda, en la vida, algo que era como la primavera de su amor. La casa de la calle de Plumet, arrendada, era todavía de Cosette. Fueron a aquel jardín y a aquella casa. Se encontraron allí consigo mismos; se les fue el santo al cielo. Al caer la tarde, a la hora habitual, llegó Jean Valjean a la calle de Les Filles-du-Calvaire.
—La señora ha salido con el señor y todavía no ha regresado —le dijo Basque.
Jean Valjean se sentó en silencio y estuvo esperando una hora. Cosette no volvió. Agachó la cabeza y se fue.
Cosette estaba tan embriagada con haber ido a pasear a «su jardín» y tan contenta de haber «vivido en su pasado un día entero» que no habló de otra cosa al día siguiente. No se dio cuenta de que no había visto a Jean Valjean.
—¿Cómo fueron? —le preguntó Jean Valjean.
—A pie.
—¿Y cómo volvieron?
—En coche de punto.
Jean Valjean llevaba una temporada fijándose en las estrecheces con que vivía el matrimonio. Era algo que lo importunaba. Marius imponía una economía severa, y Jean Valjean aplicaba esa palabra en su sentido absoluto. Se atrevió a hacer una pregunta:
—¿Por qué no tienen coche propio? Un cupé bonito sólo costaría quinientos francos mensuales. Son ricos.
—No lo sé —contestó Cosette.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro octavo
Va cayendo el crepúscu
Cap II : Más retrocesos.
Jean Valjean volvió al día siguiente a la misma hora.
Cosette no le hizo preguntas, no volvió a extrañarse, no volvió a protestar porque tenía frío, no volvió a mencionar el salón; evitó decir padre y señor Jean. Se dejó llamar de usted. Se dejó llamar señora. Sólo que le había mermado la alegría. Habría estado triste si le hubiese sido posible estarlo.
Es probable que hubiera tenido con Marius una de esas conversaciones en que el hombre amado dice lo que quiere, no explica nada y deja satisfecha a la mujer amada. La curiosidad de los enamorados no va mucho más allá de su amor.
A la sala de abajo le habían lavado un poco la cara. Basque había suprimido las botellas, y Nicolette, las arañas.
Todos los días sucesivos trajeron a Jean Valjean a la misma hora. Vino a diario, pues no tenía fuerzas para tomar las palabras de Marius sino al pie de la letra. Marius se las arregló para no estar en casa a la hora en que iba Jean Valjean. La casa se acostumbró a la nueva forma de ser del señor Fauchelevent. Toussaint contribuyó a ello. El señor siempre ha sido así, repetía. El abuelo decretó: «Es un excéntrico». Y todo quedó dicho. Por lo demás, a los noventa años ya no se hacen amistades; todo es yuxtaposición; un recién llegado es un estorbo. No queda sitio; todas las costumbres están afincadas ya. Señor Fauchelevent o señor Tranchelevent, Gillenormand se quedó encantado de que lo dispensasen de la presencia de «ese señor». Y añadió: «Esos excéntricos son de lo más frecuente. Caen en montones de rarezas. Sin motivo alguno. El marqués de Canaples era aún peor. Compró un palacio para vivir en la buhardilla. Son cosas fantasiosas que hace la gente».
Nadie intuyó que hubiera algo nefasto encubierto. ¿Quién habría podido, por cierto, adivinar algo así? Hay pantanos por el estilo en la India; el agua tiene una apariencia extraordinaria, inexplicable, se estremece sin que haga viento, está agitada donde debería estar en reposo. Miramos, en la superficie, esos hervores injustificados; no vemos la hidra que se arrastra por el fondo.
Muchos hombres tienen, así, un monstruo secreto, un mal que nutren, un dragón que los roe, una desesperación que vive en su oscuridad. Un hombre así se parece a los demás, va y viene. Nadie sabe que lleva dentro un espantoso dolor parásito con mil dientes, que vive dentro de ese miserable a quien mata. Nadie sabe que ese hombre es un abismo. Estancado, pero profundo. De vez en cuando aparece en la superficie una perturbación que no se entiende. El frunce de una arruga misteriosa que se desvanece luego; y luego vuelve a aparecer; una pompa sube y estalla. Es poca cosa, es terrible. Es la respiración de la alimaña desconocida.
Algunas costumbres raras: llegar a la hora en que se van los demás; quedarse aparte mientras los demás se pavonean; no quitarse nunca eso que podríamos llamar el abrigo color tapia; buscar el paseo solitario; preferir la calle desierta; no tomar parte en las conversaciones; evitar las aglomeraciones y las fiestas; parecer persona acomodada y vivir pobremente; tener, por muy rico que uno sea, la llave en el bolsillo y la vela en la portería; entrar por la puerta pequeña; subir por la escalera hurtada, todas esas singularidades insignificantes, esas arrugas, esas pompas, esos frunces fugitivos en la superficie proceden con frecuencia de un fondo tremendo.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro octavo
Va cayendo el crepúscu
Cap I : La sala de abajo.
Al día siguiente, al caer la tarde, llamaba Jean Valjean a la puerta cochera de la casa de los Gillenormand. Lo recibió Basque. Estaba Basque en el patio muy a punto y como si le hubieran dado órdenes. Acontece que hay ocasiones en que se le dice a un criado: Esté pendiente de cuándo llega el señor mengano.
Basque, sin esperar a que Jean Valjean le hablase, le dijo:
—El señor barón me ha encargado que le pregunte si el señor quiere subir o quedarse abajo.
—Quedarme abajo —contestó Jean Valjean.
Basque, respetuosísimo por lo demás, abrió la puerta de la sala de abajo y dijo: «Voy a avisar a la señora».
El recinto donde entró Jean Valjean era una planta baja abovedada y húmeda que usaban a veces de bodega y despensa; daba a la calle, el suelo era de baldosines rojos y le entraba poca luz por una ventana con barrotes de hierro.
No era esa habitación de las que tienen atosigados los zorros, los escobones y las escobas. Nadie se metía con el polvo. No se organizaban persecuciones de arañas. Una telaraña de buen tamaño y bien tensa, muy negra, con adornos de moscas muertas, formaba en la ventana una rueda de pavo real. La sala, pequeña y de techo bajo, la amueblaba un montón de botellas vacías, apiladas en un rincón. La pared, enlucida en un tono ocre amarillento, tenía grandes trechos descascarillados. Había una chimenea de madera pintada de negro y con una repisa estrecha. Estaba encendida, lo cual indicaba que ya contaban con la respuesta de Jean Valjean: Quedarme abajo.
A ambos lados de la chimenea había dos sillones. Entre los dos habían colocado, a modo de alfombra, una alfombrilla vieja de las que se ponen a los pies de la cama, que enseñaba más trama que lana.
La iluminación de la habitación consistía en el fuego de la chimenea y el crepúsculo de la ventana.
Jean Valjean estaba cansado. Llevaba varios días sin comer ni dormir. Se desplomó en uno de los sillones.
Volvió Basque, dejó encima de la chimenea una vela encendida y se retiró. Jean Valjean, con la cabeza caída y la barbilla pegada al pecho, no vio ni a Basque ni la vela.
De pronto, se enderezó como sobresaltado. Cosette estaba detrás de él.
No la había visto entrar, pero había notado que entraba.
Se dio la vuelta. La contempló. Estaba adorablemente hermosa. Pero lo que él miraba, con aquella mirada honda, no era la hermosura, era el alma.
—Vaya, padre —exclamó Cosette—, sabía que era usted una persona peculiar, pero esto no me lo habría esperado nunca. ¡Vaya una idea! Me dice Marius que es usted quien quiere que lo reciba aquí.
—Sí, soy yo.
—Ya me esperaba esa respuesta. Bien. Tengo que advertirle de que lo voy a reñir. Empecemos por el principio. Padre, deme un beso.
Y le acercó la mejilla.
Jean Valjean se quedó quieto.
—Tomo nota de que no se mueve. Actitud culpable. Pero da igual. Lo perdono. Jesucristo dijo: Poned la otra mejilla. Aquí está.
Y le acercó la otra mejilla.
Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro séptimo
Las heces del cáliz
Cap II : Las partes oscuras que puede haber en una revelación.
Marius estaba trastornado.
Ahora ya tenía la explicación de aquella especie de distanciamiento que siempre había notado por el hombre junto a quien veía a Cosette. Había en aquella persona un no sé qué enigmático del que lo avisaba el instinto. Ese enigma era la más repugnante de las vergüenzas, el presidio. Aquel señor Fauchelevent era el presidiario Jean Valjean.
Toparse de pronto con semejante secreto en medio de la dicha es algo así como descubrir un escorpión en un nido de tórtolas.
¿Semejante vecindario condenaba para siempre la dicha de Marius y de Cosette? ¿Era un hecho ya decidido? ¿Aceptar a aquel hombre formaba parte de la consumación del matrimonio? ¿Ya no tenía remedio?
¿Marius se había casado también con el presidiario?
Por mucho que se vea alguien coronado de luz y alegría, por mucho que esté paladeando la magna hora purpúrea de la vida, el amor correspondido, unas conmociones como ésta forzarían a estremecerse incluso al arcángel en pleno éxtasis, incluso al semidiós en toda su gloria.
Como siempre sucede en los cambios de decorado a la vista del público, como este de ahora, Marius se preguntaba si no tendría algo que reprocharse. ¿Le había faltado intuición? ¿Había carecido de prudencia? ¿Se había aturdido voluntariamente? Un poco, quizá. ¿Había iniciado sin tomar suficientes precauciones para investigar el entorno aquella aventura amorosa que había desembocado en su boda con Cosette? Comprobaba —así, por una secuencia de comprobaciones sucesivas acerca de nuestra propia persona es como la vida nos va enmendando poco a poco—, comprobaba, digo, la faceta quimérica o visionaria de su forma de ser, algo así como una nube interior propia de muchos caracteres y que, en los paroxismos de la pasión y del dolor, se dilata, modificando la temperatura del alma, y se adueña por entero del hombre hasta tal punto que lo convierte nada más que en una conciencia sumida en una niebla. En más de una ocasión hemos indicado ese elemento característico de la individualidad de Marius. Recordaba que, en la embriaguez de su amor, en la calle de Plumet, durante aquellas cinco o seis semanas extáticas, ni siquiera le había mencionado a Cosette el drama del caserón Gorbeau cuya víctima había adoptado una postura deliberada de silencio durante la lucha y la posterior evasión. ¿Cómo es que no le había dicho nada a Cosette? ¡Y eso que era tan reciente y tan espantoso! ¿Cómo es que ni siquiera le había mencionado a los Thénardier y, muy en particular, el día en que se había encontrado con Éponine? Casi le costaba explicarse ahora su silencio de entonces. Pero era consciente de ello. Se acordaba de lo aturdido que se había quedado, de su embriaguez por Cosette, del amor que lo absorbía todo, de aquel arrebato mutuo en lo ideal, y quizá también, como de la cantidad imperceptible de sentido común que iba mezclado con aquel estado delicioso y violento del alma, de un impreciso y sordo instinto de ocultar y proscribir de su memoria esa aventura tremenda cuyo contacto temía, en la que no quería desempeñar ningún papel, a la que se hurtaba y en la que no podía ser ni narrador ni testigo sin ser acusador.